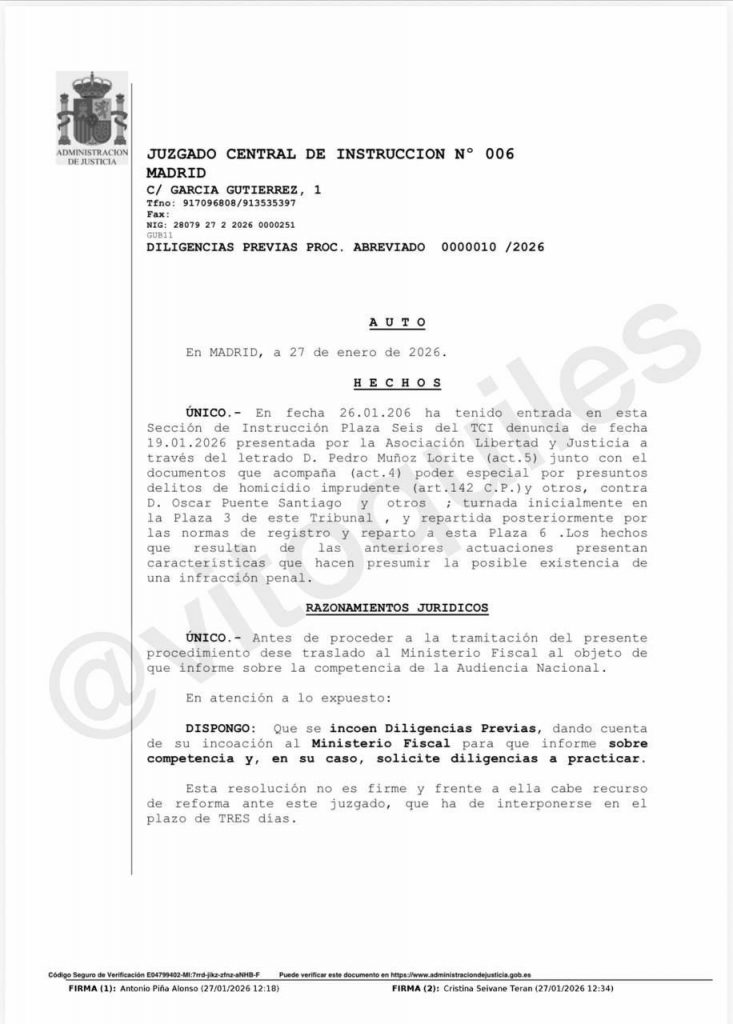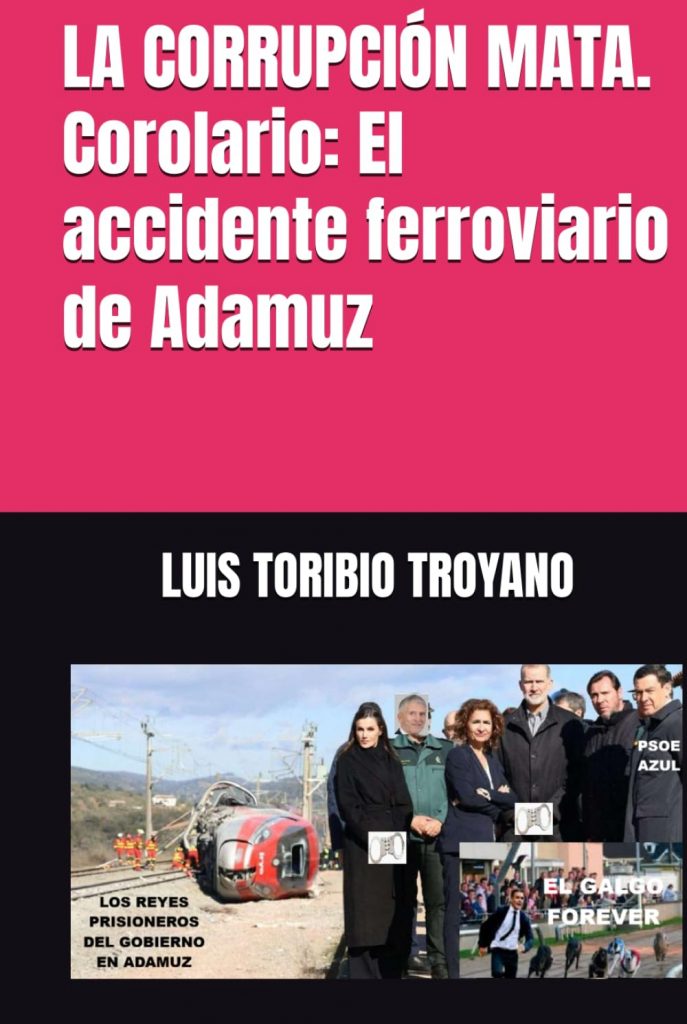El Trabajador Esencial para salvarse de las marronas de Podemos
Capítulo 1: La lista
La lluvia caía sobre Madrid con la insistencia de quien sabe que no es bienvenida. Entre los charcos y el reflejo de las farolas, el edificio de Moncloa se alzaba como un mausoleo de decisiones tomadas y por tomar. En su interior, en una sala donde el olor a café rancio se mezclaba con el de la ansiedad, Andrés Maldonado revisaba por enésima vez la pantalla de su ordenador.
—No son números, Andrés. Son personas —murmuró Clara, su asistente, pasándole una taza humeante.
Andrés ni siquiera alzó la vista. Los nombres desfilaban ante sus ojos: Aarón Cohen, ingeniero químico; David Levy, especialista en logística; Esther Goldstein, experta en comunicaciones. Ciento veinte, ciento veintiuno, ciento veintidós… Mil doscientos en total. Mil doscientos nombres que dependían de su capacidad para argumentar, para justificar, para convencer.
—El Consejo se reúne en una hora —dijo Clara—. Tienen la documentación de respaldo.
—Documentación —espetó Andrés con un amago de risa—. Papeles que dicen que sin estos mil doscientos, el sistema colapsa. Que son esenciales.
—Lo son.
—Todos somos esenciales hasta que dejamos de serlo.
Andrés Maldonado no era un héroe. Era un funcionario de cuarenta y siete años con dos divorcios a cuestas, una hipoteca que le comía el sesenta por ciento de su sueldo y una úlcera que le recordaba cada mañana que su cuerpo también tenía límites. Había llegado a su posición actual —Asesor Senior de Recursos Estratégicos— gracias a una combinación de oportunismo, competencia y una habilidad innata para navegar las aguas turbias de la burocracia estatal.
Cuando el partido en el gobierno, Podemos, había iniciado lo que ellos llamaban “la reestructuración nacional de prioridades laborales”, Andrés vio venir la tormenta. La retórica era familiar: revalorización del trabajo, redefinición de lo esencial en una sociedad post-pandémica, reequilibrio de fuerzas. Pero entre líneas, en los corrillos y las filtraciones, se colaba otra cosa: un ajuste de cuentas con los sectores percibidos como privilegiados, con las élites, con los que no encajaban en el nuevo relato.
Y, por razones que Andrés nunca terminó de comprender —quizás por la influencia de algunos asesores con cuentas pendientes, quizás por puro cálculo electoral—, el foco había comenzado a posarse sobre la comunidad judía española. No de forma explícita, nunca de forma explícita. Eso habría sido torpe. Era la “revisión de lealtades nacionales”, la “auditoría de dobles nacionalidades”, la “optimización de recursos humanos en sectores sensibles”. Un eufemismo tras otro, que en la práctica significaba listas, investigaciones, y una presión sorda y constante.
Fue entonces cuando le contactó el viejo Samuel Levi. Samuel, un hombre de ochenta y dos años que había sobrevivido a campos que no nombraba, que había construido desde cero una empresa de tecnología que ahora daba trabajo a cientos. Samuel, que le miró a los ojos en su despacho y le dijo, sin preámbulos:
—Mi nieta, Rebecca, está en la lista de revisión del ministerio. Es cirujana. Salva vidas todos los días. Eso no les importa.
—Samuel, yo no tengo influencia en esas listas —había intentado argumentar Andrés.
—Usted sabe cómo funciona la máquina. Sabe qué papeles firmar, a quién llamar, qué informe hay que redactar para que alguien pase de ser un problema a ser una solución. Nosotros tenemos personas: ingenieros, médicos, investigadores, artistas. Personas que hacen que este país funcione. Y usted tiene acceso a los formularios que dicen “esencial”.
Así nació la idea. No una lista de Schindler, por Dios. Andrés no era Oskar Schindler, ni pretendía serlo. Era una lista de “Trabajadores Esenciales Críticos para la Continuidad del Estado”. Un documento burocrático, seco, lleno de códigos de departamento, justificaciones técnicas y evaluaciones de impacto. Mil doscientos nombres de profesionales judíos cuyas habilidades, argumentaba el informe, eran “insustituibles a corto y medio plazo para el mantenimiento de servicios estratégicos nacionales”.
Era un escudo de papel. Pero en un estado obsesionado con el papel, un escudo de papel podía ser más efectivo que uno de acero.
—Andrés —la voz de Clara le sacó de sus pensamientos—. Llegan.
Las puertas de la sala se abrieron. Entraron tres miembros del Consejo de Revisión Estratégica. Los conocía a todos. Victoria Robles, ideóloga pura, con la mirada fría de quien cree poseer la verdad histórica. Carlos Mendieta, el burócrata ambicioso, siempre olfateando hacia dónde sopla el viento del poder. Y Luis Pardo, el más peligroso de todos, porque era inteligente, meticuloso, y no se dejaba llevar por la retórica. Pardo buscaba resultados, eficiencia. Y podía entender el argumento de lo “esencial”… o verlo como una estafa.
—Señor Maldonado —comenzó Victoria, sin sentarse—. Nos ha convocado para defender su… peculiar propuesta de salvaguarda de personal.
—No es una salvaguarda, consejera. Es una evaluación de necesidades estratégicas —corrigió Andrés, manteniendo la voz neutral.
—Mil doscientos nombres —intervino Mendieta, hojeando la carpeta impresa—. Una coincidencia curiosa, ¿no le parece? El mismo número que en una lista famosa.
El aire se espesó. Andrés sintió un sudor frío en la nuca.
—No sé a qué lista se refiere, consejero. Este es un documento técnico. Cada nombre va acompañado de una evaluación de impacto en su sector, firmada por sus superiores no judíos, por cierto. Si retiramos a la doctora Goldstein del equipo de ciberseguridad del Banco de España, el sistema de defensa contra ataques financieros queda comprometido en un setenta por ciento. Si trasladamos al ingeniero Cohen de la planta de tratamiento de agua de Loeches, el suministro para tres municipios entra en riesgo de contaminación ante cualquier incidencia.
—Suena a chantaje —dijo Pardo, por primera vez. Su voz era suave, casi amable.
—Suena a realidad —replicó Andrés—. Ustedes quieren reestructurar. Yo entiendo la necesidad. Pero no se puede desmantelar un motor en marcha sin tener repuestos. Estas personas son los repuestos. Son el conocimiento específico. Son, en la definición más pura del término que a usted tanto le gusta, consejero Pardo, esenciales.
Pardo le sostuvo la mirada. Andrés no parpadeó. Dentro, cada latido de su corazón era un martillazo en sus oídos.
—Su informe es detallado, lo concedo —dijo Pardo finalmente—. Pero contiene un error de planteamiento.
Andrés contuvo la respiración.
—Usted asume que la función del Estado es mantener la maquinaria funcionando sin interrupciones. Pero a veces, para construir algo nuevo, hay que parar la máquina. Hay que desmontarla pieza a pieza, y volver a montarla mejor.
—Eso —añadió Victoria con una sonrisa que no llegaba a sus ojos— es lo que la gente nos votó para hacer.
—Y si la máquina se rompe en el proceso? —preguntó Andrés—. Si al desmontarla, se pierden piezas irrecuperables? La doctora Goldstein tiene un conocimiento único sobre algoritmos de encriptación que aprendió en el MIT. No hay otra persona en España con ese perfil. Podemos prescindir de ella, claro. Y cuando llegue el próximo ciberataque masivo, asumiremos las consecuencias.
Un silencio pesó en la sala. Mendieta miró a Pardo. Victoria frunció el ceño.
—Necesitamos tiempo para evaluar —declaró Pardo, cerrando su carpeta—. La reunión ha terminado, señor Maldonado.
Cuando se fueron, Andrés se dejó caer en la silla. Las manos le temblaban. Clara se acercó y puso una mano en su hombro.
—¿Crees que lo compraron? —preguntó.
—No lo sé —susurró Andrés—. Pardo lo compró. Mendieta también, porque si algo sale mal, él podrá decir que seguía la recomendación técnica. Victoria… Victoria no. Ella ve el juego. Y odia perder.
Miró por la ventana. La lluvia seguía cayendo. Mil doscientos nombres. Mil doscientos escudos de papel contra una marea que crecía.
Recordó entonces algo que le dijo Samuel Levi: “Schindler no era un santo. Era un oportunista con un resto de conciencia. A veces, es lo único que hace falta”.
Andrés no se sentía ni oportunista ni con conciencia. Se sentía, simplemente, cansado. Y asustado.
Muy asustado.
Capítulo 2: El ajuste de cuentas
La noticia llegó dos días después, no por un comunicado oficial, sino a través de Clara, cuyo primo trabajaba en el ministerio del Interior. “Han aprobado la lista, pero con condiciones”, le dijo por teléfono, su voz un hilo tenso. “Van a auditar a diez. Una muestra aleatoria, dicen. Para verificar la ‘esencialidad’ in situ.”
Andrés maldijo entre dientes. No era una muestra aleatoria. Era un mensaje. Un aviso de que su escudo tenía grietas. Y una trampa: si fallaba la esencialidad de uno solo de los diez, toda la lista quedaría desacreditada.
—¿Tienes los nombres? —preguntó.
Clara se los leyó. Aarón Cohen estaba entre ellos. Y Rebecca Levi, la nieta del viejo Samuel.
—Programaron las visitas para la semana que viene —añadió Clara—. Van equipos de inspección. Con poder para decidir sobre la marcha.
Andrés colgó y llamó a Samuel. El anciano escuchó en silencio.
—Rebecca no puede fallar —dijo Samuel al final, y su voz, por primera vez, sonó quebrada.
—No lo hará —intentó tranquilizarle Andrés, sin creérselo—. Es una cirujana brillante.
—No se trata de ser brillante, Andrés. Se trata de lo que ellos decidan que es brillante. O esencial. O útil.
Esa tarde, Andrés hizo algo que iba contra todos sus instintos de burócrata cauteloso. Salió de su despacho y fue personalmente a visitar a los diez auditados. No podía avisarles abiertamente —las comunicaciones estaban siendo monitorizadas, lo intuía—, pero podía “coordinar in situ” como asesor del proyecto.
Su primera parada fue la planta de tratamiento de agua de Loeches, donde trabajaba Aarón Cohen. Cohen era un hombre delgado, de cincuenta y tantos años, con gafas de pasta y una calma que parecía estructural. Le recibió en su oficina, una sala llena de planos y pantallas con datos de flujo y pureza.
—Señor Maldonado —dijo Cohen, sin sorpresa—. Esperaba su visita.
—La inspección es el martes —dijo Andrés, yendo al grano—. Necesitan verlo en acción. Necesitan entender, de forma tangible, por qué este lugar se viene abajo sin usted.
Cohen asintió, lento. Se levantó y le llevó a una consola de control.
—Mire esta pantalla —indicó, señalando un gráfico de líneas entrelazadas—. Son los niveles de cloración, filtración y pH en tiempo real para tres municipios. El sistema es automatizado, pero fue diseñado hace quince años. Yo escribí los algoritmos de compensación. Los mantengo. Los ajusto cuando hay una tormenta, cuando hay una contaminación aguas arriba, cuando una bomba falla.
—¿Y si usted no está?
—El sistema funciona… hasta que no funciona. Y cuando no funciona, hay que tomar decisiones en segundos, con datos incompletos. La última vez que hubo un fallo masivo de sensores, un técnico joven, bienintencionado, casi provoca una intoxicación por exceso de cloro en Colmenar. Estuve doce horas aquí, recableando a ciegas, basándome en el olor y en el gusto del agua de salida. —Cohen hizo una pausa y miró a Andrés—. ¿Sabe qué dijo el joven técnico cuando le pregunté por qué no siguió el protocolo? Dijo que el protocolo no cubría esa situación. Yo soy el protocolo vivo, señor Maldonado. La memoria institucional. Cuando me vaya, se irá conmigo.
Andrés lo anotó mentalmente. No era suficiente. Los inspectores querían teatro. Querían un espectáculo de esencialidad.
—El martes —dijo Andrés—, necesito que ocurra un problema. Uno pequeño, controlable. Pero que sin su intervención, pueda escalar.
Cohen frunció el ceño.
—¿Provocar una falla? Es peligroso. E ilegal.
—No una falla real. Una simulación. Tiene que ser convincente. Apague un sensor clave. Altere una lectura. Algo que active las alarmas y que solo usted sepa arreglar rápidamente. Necesitan ver el antes, el caos potencial, y el después, su solución.
El ingeniero lo miró largamente. Andrés vio el conflicto en sus ojos: el orgullo profesional, el miedo, la desesperación.
—Si me descubren —murmuró Cohen—, no solo me echarán. Me acusarán de sabotaje.
—Si no lo hacen —replicó Andrés—, le echarán de todos modos. Y a su familia. Esta es la única moneda que tenemos, Cohen. La utilidad. Tenemos que demostrarla de la forma más cruda posible.
Finalmente, Cohen asintió. Un movimiento casi imperceptible.
Andrés pasó el resto del día y el siguiente haciendo visitas similares. A la doctora Rebecca Levi, en el Hospital La Paz, le pidió que se asegurara de que el martes tuviera una cirugía compleja, algo que pocos en el equipo pudieran realizar. A David Levy, el logístico del puerto de Barcelona, le sugirió que un “error de ruteo” mostrara el caos que podía generar la ausencia de su criterio.
En cada lugar, la reacción era similar: resistencia inicial, luego una resignación amarga, y finalmente, un acuerdo tácito. Estaban dispuestos a convertirse en actores de su propia esencialidad, en una farsa burocrática que podría salvar sus vidas.
El martes, Andrés acompañó al equipo de inspección que visitaba a Aarón Cohen. Los inspectores, un hombre y una mujer de rostros inexpresivos y trajes grises, recorrieron las instalaciones sin hacer comentarios. Cohen los guiaba, explicando los procesos con una claridad didáctica.
De pronto, una alarma sonó en la consola principal. Una luz roja parpadeó.
—Nivel de cloro en el sector tres cayendo a cero —anunció Cohen, acercándose a la pantalla. Su voz era calmada, pero Andrés notó la tensión en sus hombros—. Posible fallo del inyector o error del sensor.
Los inspectores observaron.
—¿Procedimiento? —preguntó la mujer inspectora.
—Protocolo indica verificación manual del sensor y, en paralelo, activación del inyector secundario —explicó Cohen, mientras sus manos volaban sobre el teclado—. Pero el secundario está en mantenimiento. Fue programado para hoy por la mañana. —Hizo una pausa, calculada, perfecta—. Si el fallo es real y no del sensor, en veinte minutos el agua no tratada llegará a los depósitos de distribución.
El ambiente se tensó. El inspector masculino miró su reloj.
—¿Opciones?
Cohen respiró hondo.
—Desviar el flujo completo del sector tres al sector dos, sobrecargando su capacidad en un cuarenta por ciento. Pero para hacerlo, necesito anular los limitadores de seguridad de forma manual, puenteando tres controles. Y necesito hacerlo ahora.
—¿Puede hacerlo?
—Diseñé los limitadores. Sé dónde están los puntos de puenteo.
Sin esperar autorización, Cohen agarró una llave inglesa y un cable, y salió corriendo hacia una sala de válvulas. Los inspectores y Andrés le siguieron. En el interior de una cacofonía de tuberías y cuadros eléctricos, Cohen trabajó con una velocidad sorprendente. Destapó un panel, identificó tres terminales específicas, y conectó el cable entre ellos.
—¡Hecho! —gritó—. El flujo se está desviando. Ahora, a verificar si el fallo era real.
Regresaron a la consola. La alarma seguía activa, pero los niveles de cloro en el sector tres comenzaban a subir lentamente.
—Fue el sensor —concluyó Cohen, examinando unos gráficos—. Un fallo eléctrico. Pero si no hubiéramos actuado como si fuera real, y lo hubiera sido…
No terminó la frase. No hacía falta.
La inspectora anotó algo en su tablet. Su compañero asintió, casi para sí mismo.
Al salir de la planta, Andrés caminó junto a los inspectores hacia su coche oficial.
—Impresionante —comentó el hombre, sin mirarle.
—Cohen es un activo invaluable —dijo Andrés.
—Sin duda —respondió la mujer, abriendo la portezuela—. Hoy lo ha demostrado.
Cuando se fueron, Andrés se apoyó contra la pared exterior de la planta, sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Había funcionado. El teatro había convencido. Por ahora.
Pero al revisar su teléfono, vio un mensaje de Clara, enviado hacía una hora: “Rebecca Levi. La cirugía fue un éxito. Pero los inspectores dijeron que, aunque su técnica es excelente, el procedimiento podría haberlo realizado otro cirujano senior del hospital. Cuestionaron su ‘singularidad’.”
El frío que sintió entonces no tenía nada que ver con el viento de la tarde.
Uno había pasado. Otro estaba en el filo.
El ajuste de cuentas no había terminado. Solo empezaba.
Capítulo 3: El precio de un nombre
El despacho de Andrés olía a derrota anticipada. La luz fluorescente parpadeaba con un tic nervioso, iluminando los informes esparcidos sobre su escritorio. El de Rebecca Levi destacaba, con la palabra “REVISIÓN” estampada en rojo en la portada.
Clara entró sin llamar, su rostro pálido.
—Acaba de salir —dijo, colocando su tableta frente a él—. La decisión sobre los diez auditados.
Andrés miró la pantalla. Ocho nombres con el sello “ESENCIALIDAD CONFIRMADA”. Uno, el de un violinista de la Orquesta Nacional cuya “contribución cultural única” había sido rechazada, con el sello “NO CRÍTICO”. Y Rebecca Levi, con el más ambiguo y peligroso: “EN RECONSIDERACIÓN. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE INMUNIDAD LABORAL.”
No la habían echado. Pero la habían desnudado. La habían dejado sin el escudo. Podrían llamarla en cualquier momento, “reasignarla”, “jubilarla anticipadamente”, cualquier eufemismo que escondiera la purga.
—Llamó Samuel —añadió Clara, su voz un susurro—. Pregunta si puede verte.
Andrés asintió, sin fuerzas. Media hora después, el viejo Levi estaba sentado frente a él. No parecía un hombre roto, sino uno endurecido, convertido en piedra por el golpe.
—No puede quedarse así —dijo Samuel, sin preámbulos—. Rebecca es todo para mí. Es el futuro de esta familia en este país. Si se la llevan…
—Samuel, hice lo que pude. El argumento médico es difícil. Un cirujano, por bueno que sea, siempre es reemplazable en papel.
—Entonces necesitamos un argumento que no sea médico —replicó el anciano, clavando sus ojos oscuros en Andrés—. Necesitamos que sea indispensable por otra razón.
—¿Qué quieres decir?
—Rebecca no es solo cirujana. Durante la pandemia, coordinó un equipo de investigación paralelo sobre coagulopatías en pacientes críticos de COVID. Trabajó con datos del Instituto de Salud Carlos III, con protocoles no publicados. Tiene conocimiento… sensible. Sobre los fallos del sistema, sobre las decisiones que se tomaron y que no constan en los informes oficiales.
Andrés sintió un escalofrío. Samuel no sugería mostrar su utilidad, sino su peligrosidad. Su potencial como denunciante.
—Estás hablando de chantaje, Samuel.
—Estoy hablando de supervivencia —corrigió el viejo, su voz firme—. Si ella es solo una buena cirujana, es prescindible. Si es una persona que guarda secretos que pueden avergonzar a gente poderosa… entonces se convierte en un riesgo que es más seguro mantener cerca y controlado que alejar y enfurecer.
Era un juego sucio. El más sucio de todos. Y Andrés lo conocía bien. Era la moneda corriente de los pasillos del poder: no lo que sabes hacer, sino lo que sabes que hicieron los demás.
—¿Tiene pruebas? —preguntó Andrés, ya en modo práctico.
—Tiene notas, correos, grabaciones de reuniones. Lo guardó todo. Por si acaso.
“Por si acaso”. Las tres palabras que resumían la vida bajo una espada de Damocles.
—Si usamos eso —advirtió Andrés—, la convertimos en un blanco de otra manera. No la protegeremos, la marcaremos como una amenaza.
—Ya es un blanco, Andrés. Solo estamos cambiando el tipo de arma que tiene para defenderse.
Andrés pasó la tarde redactando un nuevo informe. No iba dirigido al Consejo de Revisión. Iba dirigido a una persona específica: Luis Pardo. El hombre inteligente, el pragmático. Alguien que entendería el lenguaje del riesgo y el beneficio.
El informe no mencionaba la investigación de Rebecca. En su lugar, detallaba su “participación en comisiones de ética médica durante la crisis sanitaria” y su “acceso a información privilegiada sobre la gestión de recursos en UCIs”. Sugería, sin afirmarlo directamente, que su “reubicación” podría “generar una situación de descontrol informativo con potencial daño reputacional para las instituciones”.
Era una carta velada. Una amenaza envuelta en burocracia.
Se lo envió a Pardo por un canal discreto, sin copias. Luego, esperó.
La respuesta llegó a las diez de la noche, a su teléfono personal. Un mensaje de texto de un número desconocido: “Reunión. Parque del Retiro. Banco junto al estanque. Mañana, 7 am. Solo.”
No estaba firmado. No hacía falta.
Andrés pasó la noche en vela, dando vueltas en su cama vacía. A las seis de la mañana, ya estaba en el Retiro. La niebla matinal se aferraba a los árboles, y el parque estaba casi desierto, solo algunos corredores y personas paseando perros. Encontró el banco junto al estanque. Pardo ya estaba allí, sentado, leyendo un periódico. Vestido informal, con una chaqueta de sport y pantalones de vestir. Parecía un oficinista cualquiera.
Andrés se sentó a su lado, sin mirarle. Durante un minuto, ninguno habló. Observaron a un par de patos surcar el agua quieta.
—Es usted un hombre interesante, Maldonado —dijo Pardo finalmente, sin bajar el periódico—. Construye listas, organiza teatrillos en plantas de tratamiento, y ahora… hace insinuaciones.
—No son insinuaciones —dijo Andrés—. Es una evaluación de riesgo. Usted valora la eficiencia. Dejar que la doctora Levi sea reasignada es ineficiente. Genera más problemas de los que resuelve.
Pardo dobló el periódico con cuidado y lo dejó a un lado. Por fin, miró a Andrés. Sus ojos eran grises, penetrantes.
—¿Sabe cuál es el problema con la gente como usted, Maldonado? Que cree que el sistema es una máquina lógica. Que si encuentra el engranaje correcto, la palanca adecuada, puede hacer que funcione a su favor. —Hizo una pausa—. Pero el sistema no es lógico. Es orgánico. Es político. Y en política, a veces hay que sacrificar piezas perfectamente buenas para demostrar un principio.
—¿Qué principio? ¿Que se doblegan a los fanáticos como Victoria Robles?
Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Pardo.
—Victoria es útil. Su fervor moviliza a la base. Pero es… impráctica. Usted y yo somos prácticos. Yo no quiero una crisis de salud, ni un escándalo de corrupción por viejos trapos sucios de la pandemia. Eso resta credibilidad al proyecto. Debilita al partido.
Andrés contuvo la respiración. Estaba negociando.
—Entonces, ¿la doctora Levi se queda?
—Se queda —confirmó Pardo—. Pero con condiciones. Su acceso a los archivos antiguos será bloqueado. Firmará un acuerdo de confidencialidad perpetua. Y usted, Maldonado, dejará de hacer sus jugadas personales.
—No son jugadas personales. Son mi trabajo.
—Su trabajo es facilitar la reestructuración, no sabotearla con listas de favoritos —replicó Pardo, y su voz perdió el tono amable—. La lista de los mil doscientos se mantiene. Por ahora. Pero se acabaron las ampliaciones, los añadidos de última hora, los familiares que de repente se vuelven “esenciales”. ¿Entendido?
Andrés asintió, la boca seca.
—Entendido.
Pardo se levantó.
—Una cosa más. Cohen, el ingeniero del agua. Su demostración fue… convincente. Demasiado convincente. Mis inspectores informaron de que el fallo del sensor fue extremadamente oportuno. Casi teatral.
Andrés no dijo nada. El corazón le latía con fuerza.
—No vuelva a subestimarme, Maldonado. Juego al mismo juego que usted. Solo que yo tengo más piezas en el tablero.
Se alejó por el sendero, desapareciendo entre la niebla.
Andrés se quedó sentado, temblando no por el frío, sino por el alivio y el terror mezclados. Había ganado una batalla. Había salvado a Rebecca, por ahora. Pero había mostrado sus cartas a un jugador más poderoso. Y había vendido algo, quizás lo último que le quedaba: la ilusión de que lo hacía por conciencia, y no por un instinto de supervivencia igual de cínico que el de Pardo.
Miró el estanque. Los patos seguían su camino, indiferentes. El precio de un nombre, pensó, no se mide en dinero. Se mide en pedazos del alma que vas dejando atrás en cada negociación.
Y temió que, al final, no le quedara alma suficiente para pagar por los mil doscientos que aún dependían de él.
Capítulo 4: La fábrica
La llamada de Itzhak Stern llegó un martes por la tarde, cuando Andrés intentaba, sin éxito, concentrarse en un informe sobre eficiencia energética. Stern era el director de “Soluciones Integrales Brünnlitz S.A.”, una empresa fantasma que Andrés había ayudado a crear un año atrás, en los albores de la “reestructuración”. Oficialmente, Brünnlitz era una consultoría de gestión de crisis y continuidad de negocio. Extraoficialmente, era el vehículo legal que albergaba a los mil doscientos “trabajadores esenciales”.
La idea había sido de Samuel Levi. “Schindler tenía una fábrica”, había dicho. “Un lugar físico donde sus judíos trabajaban y, al trabajar, se salvaban. Nosotros necesitamos lo mismo. Una cobertura. Una razón por la cual estas personas están juntas, son intocables.”
Así nació Brünnlitz. Con un capital simbólico aportado por familias de la comunidad, y un contrato mastodóntico con el Ministerio de Industria para “auditar y asegurar la resiliencia de infraestructuras críticas nacionales”. Un contrato tan lleno de cláusulas técnicas y jerga burocrática que nadie lo había leído completo. Excepto Andrés, que lo había redactado, e Itzhak Stern, que lo ejecutaba.
Stern era un contable meticuloso, de sesenta años, con una mente tan ordenada como su despacho. Había sido el brazo derecho de Samuel Levi en su empresa durante décadas. Cuando Samuel le pidió que dirigiera Brünnlitz, Stern había aceptado sin dudar. Para él, salvar vidas era una ecuación: recursos disponibles, riesgos calculados, resultado óptimo.
—Andrés —dijo Stern por teléfono, sin saludo—. Tenemos un problema en la fábrica.
Andrés cerró los ojos. “La fábrica” era su nombre en clave para la sede de Brünnlitz, un antiguo edificio de oficinas en la zona franca de Barcelona, discretamente reconvertido.
—¿Qué ocurre?
—Una inspección de Trabajo. No programada. Llegaron hace una hora. Dicen que es una revisión rutinaria de condiciones de seguridad, pero preguntan por los contratos, por la justificación de cada empleado en el proyecto del ministerio.
—¿Tienen la documentación?
—La tienen. Pero no es eso. Es la actitud. Uno de ellos, un tipo joven, ha estado haciendo fotos con el teléfono. No de las salidas de emergencia. De las caras de la gente.
Un nudo de hielo se formó en el estómago de Andrés. Era una táctica clásica: identificar, documentar, intimidar.
—¿Dónde está Samuel? —preguntó.
—Aquí. Está calmando a los empleados. Pero Andrés… han preguntado específicamente por Rebecca Levi. Por qué figura en nómina de Brünnlitz si su lugar de trabajo es el hospital.
Maldición. Pardo había mantenido su palabra: Rebecca se había quedado en el hospital. Pero su “inmunidad” dependía de que también figurara como empleada de Brünnlitz, para ampararse bajo el paraguas del contrato ministerial. Era un truco legal frágil, y alguien lo había detectado.
—Voy para allá —dijo Andrés, colgando.
Tomó el AVE a Barcelona. Durante el viaje, miró por la ventana los paisajes que pasaban velozmente, pero no los veía. Solo veía grietas. Grietas en su escudo de papel. La de Rebecca. La de la inspección. La de Pardo, vigilando.
Al llegar a la “fábrica”, el ambiente era de tensión contenida. En la recepción, un grupo de empleados —matemáticos, ingenieras, una restauradora de arte, un ex-juez— conversaban en voz baja, sus rostros marcados por la ansiedad. Eran los mil doscientos, o al menos una parte de ellos. Personas que habían dejado sus trabajos reales, o los compaginaban en la sombra, para pasar a formar parte de esta ficción burocrática que les protegía.
Samuel Levi salió a su encuentro. Parecía haber envejecido diez años en una semana.
—Están en el despacho de Itzhak —dijo, conduciéndole por los pasillos.
Dentro, Itzhak Stern estaba sentado tras su escritorio, frente a dos inspectores. Uno era un hombre mayor, con aire aburrido, que revisaba papeles. El otro era joven, de mirada aguda, con el teléfono en la mano. Era él quien hacía las preguntas.
—… y entonces, la empleada número 743, Rebecca Levi, ¿cómo justifica sus horas aquí si, según este justificante del hospital, opera tres días a la semana? —preguntaba el joven inspector.
—La doctora Levi —respondió Stern con voz imperturbable— es nuestra consultora externa en protocolos de crisis sanitarias. Su trabajo es analítico, no requiere presencia física constante. Elabora informes, modelos de flujo de pacientes, que luego aplicamos a nuestras auditorías de infraestructuras hospitalarias. —Mostró una carpeta—. Aquí tiene los informes firmados por ella en los últimos tres meses.
El inspector joven tomó la carpeta, pero apenas la miró. Sus ojos se posaron en Andrés.
—Y usted es…?
—Andrés Maldonado, Asesor Senior del Ministerio de Industria. Superviso el contrato con Brünnlitz.
—Ah, el famoso Maldonado —dijo el inspector, y una sonrisa fría se dibujó en sus labios—. He oído hablar de su… dedicación a este proyecto.
No era un comentario casual. Era un guiño. Alguien le había hablado de él. Y Andrés apostaría lo que fuera a que ese “alguien” no era un fan suyo.
—Es un proyecto de interés nacional —declaró Andrés, adoptando un tono oficial—. La resiliencia de infraestructuras críticas es una prioridad de seguridad del Estado.
—Sin duda —asintió el inspector, dejando la carpeta—. Solo intentamos asegurar que todos los recursos, humanos y materiales, se empleen con la máxima eficacia. Sin duplicidades. Sin… amiguismos.
La palabra quedó flotando en el aire, venenosa.
La inspección duró otra hora. Revisaron extintores, salidas de emergencia, libros de registro. El inspector joven siguió haciendo preguntas incómodas, siempre en el límite de la impertinencia pero sin cruzarlo. Cuando finalmente se fueron, prometiendo un “informe detallado”, el silencio en el despacho de Stern era espeso.
—Ese joven —dijo Stern, quitándose las gafas para frotarse los ojos—. No es de Trabajo. O sí lo es, pero trabaja para otra persona.
—Para Victoria Robles —musitó Samuel, que había permanecido en un rincón, observando—. Supe que contrató a varios jóvenes “ideológicamente comprometidos” como asesores. Les da carta blanca para husmear.
—¿Qué quiere? —preguntó Stern.
—Lo mismo que siempre —respondió Andrés, sintiendo el peso del cansancio en los huesos—. Desmantelar esto. Demostrar que es un fraude. Que no somos más que un grupo de privilegiados protegiéndonos unos a otros. Y tiene razón, en parte.
—¡Andrés! —protestó Samuel.
—Es la verdad, Samuel. Esto es un fraude. Un fraude necesario, quizás. Pero un fraude al fin y al cabo. Y si alguien con suficiente poder decide que el costo político de tolerarlo es mayor que el beneficio, nos caeremos todos.
Itzhak Stern los miró a ambos. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba una profunda fatiga.
—Entonces debemos hacer que el costo de caernos sea aún mayor —dijo, sorprendiéndoles—. Debemos dejar de ser un fraude. O al menos, debemos convertirnos en un fraude tan útil, tan incrustado en el sistema, que destrozarnos cause más daño que tolerarnos.
—¿Cómo? —preguntó Andrés.
Stern abrió un cajón y sacó un dosier.
—El contrato con Industria nos da carta blanca para auditar infraestructuras críticas: agua, luz, telecomunicaciones, transporte. Hasta ahora, hemos simulado los informes. Hemos generado papel. Pero ¿y si hacemos el trabajo de verdad? ¿Y si encontramos vulnerabilidades reales, fallos de seguridad, puntos de colapso? Y se lo entregamos no solo a Industria, sino a Interior, a Defensa…
—Nos convertiríamos en un organismo de inteligencia no oficial —completó Andrés, entendiendo—. En un activo demasiado valioso para perder.
—Exacto —asintió Stern—. No nos salvará la compasión, ni la justicia. Nos salvará nuestra utilidad. Nuestra esencialidad real.
Samuel Levi observaba a Stern con una mezcla de admiración y tristeza.
—Itzhak… estás proponiendo que nos convirtamos en lo que dicen que somos. Que trabajemos para el sistema que quiere destruirnos, para demostrar que somos demasiado útiles para destruir.
—No es una novedad, Samuel —replicó Stern, su voz suave—. Es la historia de nuestro pueblo. Adaptarse para sobrevivir. Servir para no ser servidos.
Andrés miró por la ventana. El edificio de enfrente tenía las ventanas sucias, reflejando un cielo plomizo. La fábrica ya no era solo un refugio de papel. Era un crisol donde se forjaba un pacto faustiano: su supervivencia a cambio de su complicidad.
—Empecemos —dijo finalmente—. Hagamos el trabajo. Encontremos los puntos débiles del reino. Y entreguémoselos al rey. A ver si así, nos deja vivir un día más en su corte.
Esa noche, de regreso a Madrid en el AVE, Andrés recibió un mensaje en su teléfono personal. De Pardo. “La inspección de hoy ha generado informes contradictorios. Se necesita una reunión de armonización. Mi oficina, mañana a las 9. Traiga toda la documentación de Brünnlitz.”
No era una petición. Era una orden.
Andrés apagó el teléfono y apoyó la frente contra el frío cristal de la ventana. El paisaje nocturno era un borrón de luces distantes. Pensó en los mil doscientos rostros que dependían de su habilidad para mentir, para negociar, para bailar al borde del precipicio.
La fábrica producía informes, sí. Pero su verdadero producto era la esperanza. Una esperanza frágil, cínica, comprada a plazos con monedas de sombra.
Y cada día que pasaba, la deuda crecía.
Capítulo 5: El negociador
La oficina de Luis Pardo no era lo que Andrés esperaba. No había banderas, ni fotografías con políticos, ni trofeos. Era austera, casi espartana: una mesa grande de roble, dos sillas, una estantería con legajos perfectamente ordenados y un cuadro abstracto con formas geométricas en tonos grises. La única concesión a lo personal era una fotografía en blanco y negro, en un marco sencillo, de un hombre y una mujer mayores sonriendo. Sus padres, supuso Andrés.
Pardo estaba de pie junto a la ventana, mirando la plaza de Oriente. Al entrar Andrés, se volvió y señaló una silla.
—Siéntese. ¿Trajo la documentación?
Andrés puso sobre la mesa una memoria USB.
—Todo está ahí. Contratos, nóminas, informes de actividad de Brünnlitz.
Pardo no la tocó. Se sentó frente a él, entrelazando los dedos sobre la mesa.
—La inspección de ayer fue iniciativa de la consejera Robles. Ella cree, con cierta razón, que usted está construyendo un estado dentro del estado. Una red de favores personales al amparo de un contrato público.
—No son favores personales —replicó Andrés, manteniendo la calma—. Es un proyecto de seguridad nacional. Los informes técnicos lo demuestran.
—Los informes técnicos los redactan las mismas personas que están en la lista, Maldonado. Es un círculo perfecto, y Victoria lo sabe. Lo que ella no sabe, y lo que yo necesito decidir, es si ese círculo es un vicio o una virtud.
Andrés se arriesgó.
—¿Y usted qué cree, consejero?
Pardo lo miró, evaluándolo.
—Creo que la eficiencia no es un valor absoluto. A veces, la eficiencia de un sistema se mide por su capacidad para absorber disfunciones controladas que evitan disfunciones mayores. Su… fábrica, es una disfunción controlada. Mantiene a mil doscientas personas potencialmente problemáticas ocupadas, monitorizadas y, en teoría, siendo útiles. Evita el escándalo de una purga masiva que la prensa internacional podría explotar. Eso tiene un valor.
Era un análisis cínico, despiadado y exacto. Andrés sintió un destello de esperanza.
—Entonces, ¿vamos a regularizar la situación?
—No tan rápido —dijo Pardo, abriendo un cajón y sacando un dossier—. Porque ayer, mientras usted estaba en Barcelona, recibí esto.
Deslizó el dossier hacia Andrés. Era un informe de la policía científica. Fotografías de un coche incendiado en un descampado de Vallecas. El coche, según la descripción, pertenecía a un tal Diego Morales, periodista freelance que había estado investigando “desviaciones de fondos en contratos de consultoría del Ministerio de Industria”. Entre los restos del coche, medio carbonizado, habían encontrado una libreta con anotaciones. Y en esas anotaciones, repetidas varias veces, aparecían dos nombres: “Brünnlitz S.A.” y “A. Maldonado”.
El aire se le heló en los pulmones.
—No sé quién es este hombre —logró decir Andrés, su voz apenas un susurro.
—Lo sé —dijo Pardo—. Y sé que usted no tiene nada que ver con su… accidente. Pero la consejera Robles también tiene este informe. Y su interpretación será menos benévola. Dirá que su proyecto atrae miradas indeseadas. Que genera riesgos de seguridad. Y que, por tanto, debe ser cancelado.
—¿Quién lo hizo? —preguntó Andrés, aunque temía saber la respuesta.
—No lo sé. Y no quiero saberlo —replicó Pardo—. Lo que importa es la oportunidad que esto le da a Victoria. Va a pedir la cabeza del proyecto en el próximo consejo. Y para eso, necesita una mayoría.
—¿Y usted?
—Yo soy pragmático, como le dije. Pero el pragmatismo tiene límites. Si apoyar su proyecto significa enfrentarme abiertamente a Victoria y a su facción, en un momento en que el partido necesita unidad de cara a las próximas elecciones… el costo político puede ser demasiado alto.
Andrés lo entendió. Pardo no iba a caer con él. Si la presión era suficiente, sacrificaría Brünnlitz, y a los mil doscientos, para mantener la paz interna.
—Hay una manera —dijo Andrés, desesperado—. De convertir el proyecto de un pasivo en un activo tan valioso que ni Victoria pueda tocarlo.
Pardo arqueó una ceja.
—Siga.
—Brünnlitz no solo hace informes ficticios. Estamos empezando a auditar de verdad. Hemos identificado puntos críticos en la red eléctrica nacional que, ante un ciberataque coordinado, podrían causar un apagón en el 40% del país durante días. Tenemos un mapa de vulnerabilidades en las plantas de tratamiento de agua de cinco capitales de provincia. Y sabemos que los protocolos de comunicación de emergencia entre ministerios tienen agujeros de seguridad que permitirían interceptar o falsificar órdenes en caso de crisis.
Dejó que las palabras calaran. Pardo no se inmutó, pero sus ojos se estrecharon un milímetro.
—¿Está diciendo que, en lugar de ser un refugio para sus protegidos, Brünnlitz se ha convertido en un grupo de investigación de seguridad nacional no oficial?
—Exacto. Y la información que tenemos no está en ningún otro sitio. Está en las cabezas de esas personas. Si se dispersan, ese conocimiento se pierde, o peor, puede terminar en manos de quien pague más. Si se quedan, bajo supervisión, ese conocimiento es un activo del Estado.
Pardo se levantó y volvió a la ventana. Permaneció allí un largo minuto, en silencio.
—Necesitaría pruebas —dijo finalmente—. Algo tangible que pueda presentar al consejo. Algo que demuestre que Brünnlitz vale más vivo que muerto.
—Se las daré —prometió Andrés—. En una semana.
—Tiene tres días —replicó Pardo, volviéndose—. Y no será a mí a quien se las dé. Será al consejo completo. Usted presentará sus hallazgos. Defienda su esencialidad. Demuestre que no son un lastre, sino un salvavidas.
Era una oportunidad. También era una trampa. Si su presentación fallaba, no solo sería el fin de Brünnlitz. Sería su fin profesional, y quizás algo peor.
—De acuerdo —dijo Andrés, levantándose—. Tres días.
Al salir del despacho, el peso de la decisión le oprimía el pecho. Tres días para transformar una ficción en una realidad tan convincente que engañara a los depredadores más astutos del sistema.
Cuando llegó a la calle, su teléfono vibró. Era un mensaje de Samuel Levi. Breve y devastador: “Rebecca ha sido citada a declarar mañana por la mañana. Comisión de investigación sobre irregularidades en contratos COVID. Es una emboscada.”
Andrés cerró los ojos. Victoria Robles no esperaba tres días. Estía moviendo sus piezas. Acorralando. No bastaba con demostrar utilidad. Había que demostrar poder. O, al menos, la ilusión de él.
Con manos temblorosas, marcó el número de Itzhak Stern.
—Itzhak —dijo cuando contestó—. Necesito que aceleres todo. Que encuentres algo gordo. Algo que no puedan ignorar. Y que sea verificable en 72 horas.
—¿De qué tipo? —preguntó Stern, su voz serena como siempre.
—De cualquier tipo —respondió Andrés, mirando el tráfico de Madrid, esa corriente indiferente de gente que no sabía que su mundo pendía de un hilo de papel—. Pero que duela.
Capítulo 6: El frente
La noche antes de la presentación ante el consejo, Andrés no durmió. Había pasado las últimas setenta y dos horas en un estado de vigilia febril, coordinándose con Stern, revisando datos, puliendo el discurso. Stern y su equipo —el núcleo duro de Brünnlitz, unos cincuenta técnicos de diversas disciplinas— habían trabajado sin descanso. No habían “encontrado” una vulnerabilidad; la habían fabricado. O, más precisamente, habían tomado una vulnerabilidad real pero menor en el sistema de control de tráfico aéreo y la habían amplificado, modelando un escenario de colapso en cadena que, en teoría, podía dejar el espacio aéreo nacional inoperativo durante horas tras un simple fallo de software.
Era un bluff técnico. Los datos eran reales, el modelo era sólido, pero la probabilidad de que ocurriera tal escenario era remotísima. No importaba. Lo que importaba era que sonara creíble, urgente, y que solo el “equipo especializado de Brünnlitz” pudiera desactivarlo.
Mientras trabajaban, las noticias llegaban como golpes bajos. Rebecca Levi había pasado cuatro horas en la comisión, sometida a un interrogatorio hostil sobre su doble contratación. Había salido indemne, por ahora, pero el mensaje era claro: la estaban acosando. Dos familias de la lista habían recibido avisos de inspección de Hacienda. Un columnista afín al gobierno había publicado un artículo titulado “¿Esenciales o intocables?”, cuestionando la opacidad de ciertos contratos de consultoría.
Victoria Robles estaba abriendo frentes por todas partes. Desgastando. Probando las defensas.
A las ocho de la mañana, Andrés se miró en el espejo del baño de su apartamento. Ojos hundidos, rostro demarcado, una barba de tres días que no lograba parecer desenfadada, solo descuidada. Se puso el traje más caro que tenía, una corbata sobria, y trató de proyectar una autoridad que no sentía.
El consejo se reuniría en el salón de actos del ministerio, un espacio frío con una mesa en forma de herradura donde se sentarían los quince consejeros. Andrés dispondría de veinte minutos para presentar, y luego habría turno de preguntas. Clara le esperaba a la entrada, con una carpeta de respaldo y una expresión de apoyo inquebrantable.
—Samuel e Itzhak están dentro —le susurró—. Se sentaron al fondo, como observadores. Tienen permiso de Pardo.
Andrés asintió. Al entrar en la sala, el ambiente era gélido. Los consejeros conversaban en grupos pequeños, pero callaron cuando él apareció. Vio a Victoria Robles en un extremo de la mesa, hablando con Carlos Mendieta. Ella le lanzó una mirada cargada de desprecio. Mendieta evitó su contacto visual. Pardo estaba en el centro, ordenando unos papeles, impasible.
Andrés se colocó detrás del atril, encendió el portátil y conectó el proyector. La pantalla mostró el logo del ministerio.
—Consejeros, agradezco la oportunidad de presentarles los hallazgos del Proyecto Brünnlitz —comenzó, su voz un poco ronca por la falta de sueño, pero firme—. Durante los últimos meses, bajo el paraguas del contrato de auditoría de infraestructuras críticas, hemos realizado un análisis en profundidad de varios sistemas vitales para la seguridad nacional.
Durante diez minutos, desplegó gráficos, diagramas de flujo, modelos de simulación. Habló de la red eléctrica, del agua, de las telecomunicaciones. Usó un lenguaje técnico pero accesible, destacando puntos de fallo único, protocolos obsoletos, vulnerabilidades a ciberataques. Vio cómo algunos consejeros, inicialmente distraídos, comenzaban a prestar atención. Mendieta tomaba notas. Pardo observaba, inexpresivo.
—Pero el hallazgo más urgente —continuó Andrés, cambiando de slide— concierne al sistema de control de tráfico aéreo nacional. Hemos identificado una anomalía en el software de gestión de rutas del centro de control de Madrid. Bajo ciertas condiciones específicas de saturación y un fallo simultáneo de un subsistema de backup, se puede producir una reacción en cadena que colapsaría la asignación de corredores aéreos. En nuestro modelo, esto derivaría en la necesidad de cerrar el espacio aéreo del 60% del país durante un mínimo de seis horas, con un impacto económico estimado en cientos de millones, sin contar el coste en vidas si algún avión con una emergencia no pudiera ser redirigido.
Un murmullo recorrió la sala. Victoria Robles se inclinó hacia delante.
—¿Y por qué, señor Maldonado, este… hallazgo apocalíptico no ha sido detectado por los ingenieros de AENA o por el propio Ministerio de Transportes?
—Porque la vulnerabilidad no está en el código fuente principal —explicó Andrés, anticipándose a la pregunta—. Está en la interacción entre ese código y un paquete de actualización de seguridad implementado hace ocho meses. Solo se manifiesta bajo una combinación muy específica de parámetros de tráfico y fallos hardware, una combinación que nuestro equipo, usando técnicas de simulación de estrés extremo, ha sido el primero en reproducir.
—¿Y su equipo, compuesto en gran parte por personal reasignado de otros proyectos, tiene la capacidad de detectar algo que escapó a los expertos? —preguntó otro consejero, con escepticismo.
—Mi equipo —replicó Andrés, haciendo un gesto hacia atrás, donde estaban sentados Samuel e Itzhak— está formado por algunos de los mejores especialistas en análisis de sistemas complejos, ciberseguridad y gestión de crisis del país. Personas como la doctora Rebecca Levi, cuyo modelo predictivo de colapsos hospitalarios fue clave durante la pandemia, o el ingeniero Aarón Cohen, que previno una crisis sanitaria en la red de agua de tres municipios. Su expertise es diversa, pero su objetivo es común: anticipar el fallo antes de que ocurra.
Fue entonces cuando Victoria Robles sonrió. Una sonrisa fría, triunfante.
—Hablando de la doctora Levi —dijo, alzando la voz—. Resulta curioso que usted la cite como ejemplo de esencialidad, cuando esta misma mañana la fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre ella por presunta malversación de fondos públicos. Fondos derivados, precisamente, de contratos de consultoría.
El golpe fue tan bajo y tan fuerte que Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No lo había visto venir. O sí, pero no tan rápido, ni tan directo.
—No tengo conocimiento de eso —logró decir, pero su voz había perdido fuerza.
—Claro que no —dijo Victoria, levantándose—. Porque usted está demasiado ocupado fabricando fantasmas de colapsos aéreos para justificar su pequeño feudo. ¿De verdad esperan que creamos que mil doscientos individuos, la mayoría de ellos bajo sospecha de lealtades divididas, son de repente los guardianes de nuestra seguridad nacional? Esto no es más que una operación de encubrimiento. Una lista de Schindler moderna, para salvar a sus amigos de las consecuencias de sus actos.
La mención de Schindler resonó en la sala como un disparo. Todos la conocían. Todos entendieron la comparación. Andrés buscó la mirada de Pardo, pero este miraba sus manos, como si el grano de la madera de la mesa fuera fascinante. Lo había abandonado. Le había dejado solo en el campo de batalla.
—Consejera —intervino entonces una voz desde el fondo de la sala. Era Itzhak Stern, que se había puesto en pie—. Con su permiso.
Todos se volvieron. Stern no tenía derecho a hablar, pero su autoridad silenciosa impuso una pausa.
—Yo soy Itzhak Stern, director operativo de Brünnlitz. Y permítame corregirle en un punto. No somos una lista de Schindler. Oskar Schindler arriesgó su fortuna y su vida para salvar a personas de la maquinaria de muerte de un estado criminal. Nosotros —y señaló a los consejeros— estamos intentando salvar a personas de la maquinaria burocrática de un estado democrático que, en teoría, debería protegerlas. Quizás esa sea la diferencia más triste.
Un silencio absoluto llenó la sala. La osadía de Stern era monumental.
—¿Se da cuenta de lo que está diciendo? —espetó Victoria, roja de ira.
—Me doy perfecta cuenta —respondió Stern con calma—. Y también me doy cuenta de que el informe del señor Maldonado, aunque dramatizado, se basa en riesgos reales. Riesgos que nosotros hemos identificado y podemos ayudar a mitigar. Pueden cerrar Brünnlitz hoy. Pueden dispersar a sus empleados. Pueden procesar a quien quieran. Pero los puntos débiles en su sistema seguirán ahí. Y cuando algo falle, y falle de verdad, se preguntarán si valió la pena sacrificar una herramienta útil en el altar de la pureza ideológica.
Fue Pardo quien rompió el tenso silencio.
—Basta —dijo, alzando la vista por fin—. El señor Stern tiene razón en una cosa: esto es un consejo, no un tribunal. La cuestión no es sobre personas, sino sobre utilidad. Señor Maldonado, su presentación es… alarmista. Pero los datos parecen sólidos. Propongo que se nombre una comisión técnica independiente para verificar sus hallazgos sobre el control aéreo. Mientras tanto, el proyecto Brünnlitz continuará, pero bajo supervisión directa de este consejo. Y la situación de cada empleado será evaluada individualmente, caso por caso.
No era una victoria. Era una tregua. Una suspensión de la sentencia. Victoria Robles abrió la boca para protestar, pero Mendieta le tocó el brazo y murmuró algo. Ella cerró la boca, pero su mirada prometía guerra.
—Aprobado —dijo el presidente del consejo, aliviado por tener una salida—. Se levanta la sesión.
Andrés, temblando por la descarga de adrenalina, recogió sus cosas. Al salir, Stern y Samuel se le acercaron.
—Lo siento, Andrés —dijo Stern—. Tuve que intervenir.
—Nos salvaste —reconoció Andrés—. Por ahora.
—No —corrigió Samuel, su rostro grave—. Nos ganamos otro asalto. La pelea continúa. Y ahora, Rebecca tiene una investigación encima.
Andrés asintió, exhausto. Había presentado el frente. Había mostrado sus armas, reales o inventadas. Pero la guerra no se ganaba en un discurso. Se ganaba en las sombras, en los pasillos, en las decisiones que se tomaban cuando nadie miraba.
Y él tenía la terrible sensación de que, en ese frente oculto, ya estaba perdiendo.
Capítulo 7: El desfile
Un mes después de la tensa sesión del consejo, Madrid se despertó con un cielo despejado y un frío cortante. Andrés caminaba por la Castellana, el abrigo bien cerrado, rumbo a un café donde había quedado con Pardo. La tregua había sido precaria. La comisión técnica había “verificado parcialmente” los hallazgos sobre el control aéreo, lo suficiente para justificar la continuación de Brünnlitz, pero no para blindarla. Las evaluaciones individuales avanzaban lentamente, capa por capa de burocracia, cada caso una batalla de desgaste.
Rebecca Levi seguía bajo investigación, aunque sin cargos formales. Era un acoso legal, lento y costoso. Aarón Cohen había pasado otra auditoría, más exhaustiva, y había salido fortalecido: su planta no podía prescindir de él. Otros no habían tenido tanta suerte. Cuatro nombres habían sido retirados de la lista “por insuficiente justificación de esencialidad”. Cuatro familias que, Andrés lo sabía, estaban haciendo las maletas en silencio, buscando una salida del país antes de que se cerraran las puertas del todo.
El café era discreto, de esos con mesas de mármol y camareros de chaqueta blanca. Pardo ya estaba en un reservado, leyendo el periódico. Al ver a Andrés, hizo un gesto para que se sentara.
—¿Ha visto las noticias? —preguntó Pardo, sin mirarle, señalando el diario.
Andrés leyó el titular: “Gobierno anuncia el ‘Desfile de los Esenciales’, un homenaje a los trabajadores críticos en la Puerta del Sol”.
—Una idea de Victoria —continuó Pardo, doblando el periódico—. Un acto público, emotivo. Donde se reconocerá a enfermeras, bomberos, camioneros… y a los equipos de consultoría que aseguran la resiliencia nacional. Brünnlitz estará representado.
Andrés sintió una punzada de alarma.
—¿Representado cómo?
—Un desfile simbólico. Una selección de sus empleados, los más “ejemplares”, desfilarán ante las autoridades. Será televisado. Un gesto de integración, de reconocimiento.
—Es una trampa —dijo Andrés, sin rodeos—. Los pondrá en el punto de mira. Los convertirá en caras públicas. Y luego, si algo sale mal, si la opinión pública cambia…
—… serán los primeros en ser sacrificados —completó Pardo, por fin mirándole—. Por supuesto que es una trampa. Pero es una trampa a la que no puede decir que no. Rechazarlo sería un acto de deslealtad. De confirmar que tienen algo que esconder.
—¿Quiénes deben desfilar?
—Victoria ya ha preparado una lista. Veinte nombres. Rebecca Levi está en ella. También Cohen. Y Stern.
Andrés cerró los ojos. Era una humillación pública. Un espectáculo. Los sacaría de las sombras protectoras de la burocracia y los pondría en el escenario, bajo los focos, para que la masa los viera, los juzgara, y, si era necesario, los señalara.
—No puedo obligarles —musitó.
—Sí puede —replicó Pardo—. Y lo hará. Porque si no, el contrato de Brünnlitz se cancela por incumplimiento de cláusulas de colaboración institucional. Tiene veinticuatro horas para convencerlos.
Cuando Pardo se fue, Andrés se quedó sentado, mirando su café enfriarse. Llamó a Samuel Levi. El anciano escuchó en silencio.
—Es un desfile —dijo Samuel al final, y su voz sonaba antigua, cargada de ecos—. Como los que hacían en otros lugares, en otros tiempos. Para mostrar a los parias, para que la gente viera que aún estaban allí, que seguían siendo útiles, que podían ser controlados.
—Samuel, lo siento.
—No lo sienta, Andrés. Lo aceptaremos. Desfilaremos. Porque es lo único que nos queda. La ilusión de que, si nos comportamos, si somos lo suficientemente útiles y lo suficientemente visibles en nuestro papel asignado, nos dejarán vivir.
La amargura en su voz era un veneno que Andrés también sentía en su propia garganta.
Al día siguiente, en la sede de Brünnlitz en Barcelona, Andrés se reunió con los veinte seleccionados. El ambiente era de funeral. Rebecca Levi, con ojeras profundas, miraba al vacío. Aarón Cohen se ajustaba las gafas una y otra vez, un tic nervioso. Itzhak Stern observaba a todos con su mirada analítica.
—No es una opción —dijo Andrés, sin intentar endulzarlo—. Es una orden. Desfilarán, sonreirán si pueden, aceptarán el agradecimiento de la nación. Es un guión. Sólo tienen que seguirlo.
—¿Y después? —preguntó una mujer joven, una ingeniera de telecomunicaciones—. ¿Después de ser la cara bonita del día, volveremos a ser sospechosos?
—Después —dijo Stern, antes de que Andrés pudiera responder—, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Porque es lo único que nos mantiene vivos. El desfile es una farsa. Pero nuestra utilidad es real. O al menos, la hacemos parecer real. Eso es lo que importa.
El día del desfile, la Puerta del Sol estaba abarrotada. Banderas, pancartas con lemas sobre “el valor de lo esencial”, música patriótica a un volumen discreto. En una tribuna presidencial, estaban los altos cargos del gobierno. Victoria Robles destacaba, con una sonrisa amplia y un vestido de color vivo. Pardo estaba a su lado, serio.
Andrés observaba desde un lateral, con un pase de prensa. Vio cómo los distintos grupos desfilaban: sanitarios con batas, transportistas con sus gorras, operarios de mantenimiento. Aplausos corteses de la multitud, en su mayoría funcionarios movilizados para la ocasión.
Luego, llegó el turno de “Consultores de Resiliencia Crítica”. Un letrero poco inspirado que ocultaba el nombre de Brünnlitz. Y allí estaban ellos. Veinte hombres y mujeres, con trajes y vestidos sencillos, caminando con paso firme pero vacío. Las cámaras se enfocaron en ellos. El presentador del acto destacó “la diversidad de talento y el compromiso silencioso con la seguridad de la patria”.
Andrés buscó entre la multitud. Vio a Samuel Levi, de pie, inmóvil, observando a su nieta desfilar. Su rostro era una máscara de piedra.
Rebecca Levi miró hacia la tribuna en un momento dado. Sus ojos se cruzaron con los de Victoria Robles. La consejera le dedicó una sonrisa de dientes blanquísimos, un gesto de triunfo. Rebecca desvió la mirada, hacia el vacío, y siguió caminando.
Fue entonces cuando Andrés lo vio. Entre la multitud, a unos cincuenta metros de la tribuna, un hombre joven, con una mochila a la espalda y una gorra de béisbol. No aplaudía. No sonreía. Miraba fijamente a la tribuna, y sus manos estaban metidas en los bolsillos de su chaqueta.
Todo ocurrió en segundos. El joven sacó algo de la chaqueta. No era un arma. Era un cartel enrollado. Lo desplegó de un tirón. Letras negras, grandes, sobre tela blanca. Y gritó, con una voz que se alzó por encima de la música y los aplausos:
—¡LISTA DE SCHINDLER! ¡HIPÓCRITAS!
El cartel decía, en grandes letras: “¿Esenciales hoy, deportados mañana? No a la purga silenciosa.”
El silencio fue instantáneo, roto solo por el zumbido de las cámaras que giraban hacia el protestante. Dos guardias de seguridad se abalanzaron sobre él. Hubo forcejeo, gritos. El joven siguió voceando hasta que le taparon la boca y se lo llevaron a rastras.
En la tribuna, Victoria Robles había perdido la sonrisa. Su rostro estaba lívido de rabia. Pardo hablaba rápido por un teléfono. El presentador intentó recuperar el hilo, con una voz temblorosa.
Los veinte de Brünnlitz habían dejado de desfilar. Se habían detenido, formando un grupo apretado, como un rebaño ante el lobo. En sus rostros, Andrés no vio miedo. Vio resignación. Y, en algunos, como en el de Itzhak Stern, una especie de amarga satisfacción.
El desfile terminó poco después, de forma apresurada y sin el discurso final previsto. La noticia del altercado ya circulaba por las redes. El hashtag #ListaDeSchindler comenzaba a trendear.
Andrés se abrió paso entre la gente hasta donde estaban reunidos los veinte. Los guardias de seguridad los rodeaban, pero no para protegerlos, para contenerlos.
—¿Quién era? —preguntó Rebecca a Andrés, su voz un hilo.
—No lo sé —respondió él—. Alguien que sabía.
Itzhak Stern se acercó.
—No importa quién —dijo—. Importa que la palabra está dicha. Que la comparación está hecha. Ahora, todo el mundo lo verá. El disfraz se ha rasgado.
Miró hacia la tribuna vacía, donde Victoria Robles acababa de marcharse con paso enérgico.
—El desfile ha terminado —murmuró Stern—. Ahora empieza el juicio.
Epílogo: Quien salva una vida
Seis meses después.
Andrés Maldonado ya no trabajaba para el ministerio. Había “presentado su dimisión por motivos personales” un mes después del incidente del desfile. La presión había sido insostenible. Victoria Robles nunca le perdonó el bochorno público, y a Pardo ya no le era útil. Le ofrecieron un puesto menor en un organismo descentralizado, un exilio dorado dentro de la administración. Lo rechazó.
Ahora trabajaba como consultor privado para una ONG internacional que monitorizaba situaciones de riesgo para minorías. El sueldo era menor, pero dormía mejor. O eso se decía a sí mismo.
Brünnlitz seguía existiendo, pero transformado. Tras el escándalo del desfile, el gobierno no pudo cerrarlo sin parecer que cedía ante una acusación de antisemitismo que ahora resonaba en foros internacionales. En su lugar, lo “reestructuraron”. Itzhak Stern fue sustituido por un director afín al partido. La mitad de los mil doscientos fueron “reasignados” a otros departamentos o despedidos con indemnizaciones discretas. La otra mitad permaneció, pero bajo una supervisión tan asfixiante que muchos se marcharon por su cuenta.
Rebecca Levi finalmente fue exonerada de los cargos, pero el desgaste profesional y personal fue demasiado. Emigró a Canadá, donde un hospital de Toronto le ofreció un puesto. Aarón Cohen se jubiló anticipadamente y se fue a vivir a Israel con su familia.
Samuel Levi murió dos meses después del desfile. Un infarto silencioso en su apartamento. Andrés fue al funeral. Fue un acto íntimo, discreto. Pocas personas. Itzhak Stern pronunció unas palabras sobre la resistencia silenciosa, la dignidad en la adversidad. No mencionó listas, ni esencialidades, ni desfiles.
Hoy, Andrés pasea por el Retiro. Es primavera, y los jardines están en flor. Se sienta en el mismo banco donde una vez se reunió con Pardo. El estanque brilla bajo el sol.
Saca del bolsillo una carta arrugada. La ha leído decenas de veces. Es de Itzhak Stern, desde Ginebra, donde ahora trabaja para una agencia de la ONU.
“Querido Andrés”, dice la carta. “A menudo pienso en esos meses. En la fábrica de mentiras que construimos para salvar verdades. ¿Fue correcto? ¿Fue moral? No lo sé. Solo sé que, de los mil doscientos nombres que pusimos en aquella lista, ochocientos cuarenta y tres siguen en España, viviendo sus vidas. Otros se fueron, pero se fueron con sus familias y su dignidad, no en camiones nocturnos. ¿Es eso una victoria? En este mundo, quizás la única victoria posible es la que se mide en vidas que siguen siendo vividas. Oskar Schindler salvó a mil doscientos, y se pasó el resto de sus días lamentando no haber salvado a más. Nosotros salvamos a ochocientos cuarenta y tres. Y a los demás, al menos, les dimos tiempo. Tiempo para escapar, para rehacerse. En el Talmud se dice: ‘Quien salva una vida, salva al mundo entero’. No especifica que la vida deba ser salvada de forma heroica, o pura, o incontestable. A veces, se salva con papeles, con mentiras, con negociaciones sucias en oficinas grises. Pero se salva.”
Andrés dobla la carta y la guarda. Mira el agua, los patos, los niños jugando. Piensa en los rostros que ya no verá. En las batallas que perdió. En las que, contra todo pronóstico, ganó.
No era un héroe. Era un burócrata con una úlcera y una deuda de conciencia. Y quizás, en un mundo cínico, eso es lo más parecido a un héroe que se puede ser.
Se levanta y sigue su camino. El sol calienta. La vida, con toda su fealdad y su belleza, continúa.
Y, por hoy, eso es suficiente.